¿Cómo sería la conducta y resistencia humanas si nos viésemos envueltos en una situación privados de libertad? ¿Qué seríamos capaces de hacer? Esto es lo que se preguntó el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, Philip G. Zimbardo, cuando contactaron con él desde la Armada de los Estados Unidos para que les ayudase a desentrañar los porqués de las revueltas, motines y peleas que se daban entre los prisioneros de sus propios centros penitenciarios militares. Para tratar de saber “cómo se comportaba gente buena en situaciones malvadas”, Zimbardo diseñó y realizó en 1971 un experimento social que en la actualidad por cuestiones éticas no se contemplaría realizar, pero que resultó tan polémico que aún se estudia en las facultades de psicología como “el experimento de la cárcel de Stanford”.
Contenidos del artículo
¿Puede cambiar una persona?
El experimento sobre comportamiento, roles y agresión, buscaba ver si el comportamiento habitual de una persona podía modificarse ante un cambio radical de ambiente y si desarrollaría un nuevo rol a representar en ese contexto. Para ello, gracias a la financiación de la Armada, la colaboración del Departamento de Policía y un equipo de investigadores, médicos, psicólogos, sacerdotes y estudiantes, Zimbardo convirtió los sótanos de la facultad en una especie de cárcel, con un pasillo común que haría de patio, un baño y tres pequeños laboratorios que acondicionaron con barrotes como celdas para albergar a los prisioneros voluntarios
Un aviso publicado en el diario Stanford Daily decía “Se buscan estudiantes universitarios de sexo masculino para participar de un estudio psicológico sobre la vida en prisión. Pago: 15 dólares al día por 1 o 2 semanas“. Así es como 75 hombres se presentaron allí, de los cuales, tras pasar por una entrevista individual, revisiones médicas y psicológicas, fueron seleccionados 24 por demostrar ser los más estables en todos los sentidos. Hombres jóvenes, norteamericanos y canadienses, en su mayoría universitarios y de clase media, serían los voluntarios para averiguar cómo se establecían las relaciones entre guardias con poder y prisioneros privados de libertad.
Antes de comenzar, los jóvenes fueron divididos en dos grupos y, de forma aleatoria, se les asignó a una mitad ser “guardias” y a la otra mitad ser “presos”. Ya se les había informado de que los presos vivirían confinados hasta finalizar el experimento, mientras que los guardias cumplirían jornadas de 8 horas diarias para hacer turnos rotativos. Todos ellos firmaron un contrato y formulario de conformidad en el que eximían de responsabilidad a los responsables del experimento, incluyendo la universidad y el mismísimo gobierno federal. Y esta primera fase termina aquí, los voluntarios se marchan a sus casas esperando nuevo aviso.
Ser prisionero
El 14 de agosto un oficial de la Policía de Palo Alto se baja del coche patrulla, llama a la puerta de la vivienda más cercana y procede a arrestar al joven que vivía allí mientras le acusa de robo a mano armada y hurto. Tras la lectura de sus derechos, el preso engrilletado, es llevado a la central en donde se le ingresa formalmente: le toman las huellas, hacen fotografías, se le desnuda, despioja y se le vendan los ojos para alojarle en una celda temporal a la espera de su traslado a prisión. Así once detenciones más.
Cuando los doce chicos llegaron a la denominada Prisión del Condado de Stanford, según el propio Zimbardo, se encontraban “en estado de moderado shock después de su sorpresivo arresto”. Fueron desnudados de nuevo, revisados y desinfectados como se llevaba a cabo en un procedimiento real que adoptaron de un protocolo de la penitenciaría de Texas.
Se procedió a leerles las normas de la prisión, entre las que se ordenaba no llamarse por sus nombres sino por sus números, tener que dirigirse a los guardias exclusivamente como “Señor Oficial Correccional”, poder utilizar el baño únicamente 5 minutos, o se les especificaba que fumar, recibir correspondencia o visitas eran un privilegio que debían ser previamente autorizadas por los guardias. La violación de las normas sería castigada.
Todos vestían uniformados con la prenda que les habían proporcionado allí, cada uno con su número de preso bordado y obligados a no llevar ropa interior debajo. Se les obligó a cubrirse la cabeza con una media para simular que estaban rapados, y se les colocó una cadena en el tobillo con varias vueltas asegurada con un candado “para recordarles lo opresivo de su situación. Ni siquiera cuando dormían podían escapar de esa opresividad” reflejaron los responsables.
Como veis, el procedimiento de admisión estaba diseñado para quebrar la personalidad y la individualidad del prisionero: la ropa y estilo del cabello forman parte de la expresión de la personalidad individual, llamarnos por nuestro nombre nos aporta identidad… así que el hecho de que todo esto se viese suprimido de golpe, hace que la persona se sienta sumido en el anonimato, uno más dentro de la masa. Pero es que, además de experimentar una identidad borrada de casi un plumazo, los detalles del contexto por naturaleza eran de privación de libertades hasta el punto de la opresión.
Ser guardia
Los guardias, por su parte, no recibieron ningún entrenamiento específico respecto de su misión. Simplemente se les prohibió ejercer violencia física y se les dijo: “Ahora es su responsabilidad gobernar esta prisión, y pueden hacerlo del modo que les parezca más adecuado“. Zimbardo agregó: “Pueden crear en los prisioneros sentimientos de aburrimiento y de miedo hasta cierto grado. Pueden crear una sensación de arbitrariedad, de que sus vidas están totalmente controladas por nosotros, por el sistema, por ustedes, por mí, y de que no tienen privacidad. Vamos a quitarles su individualidad de muchas maneras. En general, todo esto lleva a un sentimiento de impotencia. Será una situación donde nosotros tendremos todo el poder y ellos nada“.
En contraposición a los reos, a los guardias se les permitió redactar su propio reglamento, y se los trasladó a un almacén de suministros de la Marina para que eligieran sus propios uniformes y equipo: uniformes militares de color caqui, bastones antimotines y un silbato en torno al cuello. Para completar el atuendo, Zimbardo les pidió que utilizaran todo el tiempo gafas de sol con cristales de espejo, lo que impedía a los prisioneros establecer contacto visual y convertía el hecho de intentar leer las emociones en los rostros de los guardias una tarea casi imposible.
Comienza la metamorfosis
El experimento, que inicialmente tenía una duración prevista de 14 días, contó también con la construcción de un armario en el que apenas se cabía de pie, que hizo de cubículo como celda de castigo al que llamaron “el agujero”; además, se taparon las ventanas y se eliminaron los relojes. Por último, instalaron un sistema de intercomunicaciones que permitió escuchar las conversaciones de los reos y todo el procedimiento fue grabado.
El primer día, de madrugada, fueron despertados bruscamente para uno de los innumerables conteos, con el objetivo de familiarizarlos con sus números de serie y, otro objetivo más importante, ofrecer a los guardias una oportunidad para ejercer su poder sobre los anteriores. Al principio parecía como si les costase meterse en sus respectivos roles: los reclusos no tomaban los recuentos con seriedad y aún trataban de reafirmar comportamientos independientes; y los guardias por su parte no sabían cómo aplicar su autoridad, así que ante la menor provocación castigaban a los presos obligándolos a realizar extensiones de brazos (un tipo de castigo infringido por los nazis en los campos de concentración).
Ya el segundo día por la mañana se desató un motín que sorprendió a los guardias. Todos los presos se revelaron quitándose las medias de la cabeza, arrancándose los números de sus uniformes y formando barricadas en las puertas de sus celdas. Cuando los guardias del turno de día llegaron y se encontraron esa nueva estampa, llegaron a criticar a sus compañeros de la noche por haber sido “demasiado tolerantes” y exigieron que se les enviasen refuerzos. La solución que se les ocurrió para contener la revuelta fue rociar a los presos con los extintores que había en las instalaciones hasta hacerles retroceder. Entraron en los calabozos y les desnudaron, les quitaron las camas mientras los humillaban, y encerraron a los cabecillas en “el agujero” (lugar en el que se dieron algunas de las experiencias de distorsión cronológica).
De las medidas de contención físicas pasaron a las psicológicas para intentar evitar nuevos amotinamientos. Crearon una celda de privilegio, para aquellos que no diesen problemas pudiesen acceder a tener uniforme, cama y aseo personal. Además, los “privilegiados” recibieron comida especial que se les hacía comer en presencia de los demás presos, a los que forzaron a pasar hambre, porque comer se convirtió en un privilegio. El efecto de esto fue quebrar la solidaridad entre los prisioneros: los “buenos” recibían pequeñas recompensas, mientras que a los “malos” se les empezó a tratar cada vez de forma más cruel.
Esta situación duró doce horas, hasta que, llevando a cabo una metodología que se usa en las cárceles reales de EE.UU., consiguieron romper la confianza entre los propios presos cuando sacaron de la celda de privilegio a los más “tranquilos” y metieron a los líderes del motín. ¿Por qué se les recompensaba si habían sido los presos “malos”? se preguntaron, consiguiendo convencerles de que entre ellos había traidores e informantes de los guardias. La estrategia: promover la agresión entre los prisioneros, suponía desviar y alejar esa agresión de sí mismos.
Así que una de las consecuencias del motín fue el aumento de la solidaridad entre guardias, casi forzado por la percepción de que los presos podían ser una “amenaza real” para ellos. Las humillaciones y las denigraciones hacia los prisioneros comenzaron a ser cada vez peores como mandarles hacer sus necesidades en baldes que nunca retiraban, con lo que el ambiente carcelario empezó a ser de extrema suciedad. Y de esta manera, los prisioneros, hasta entonces unidos por un enemigo común, se fueron convirtiendo poco a poco en un grupo incapaz de revelarse, de luchar o reaccionar.
Empezó a correr un rumor de un asalto a la prisión, al que los experimentadores reaccionaron con miedo, de hecho, el mismo Zimbardo reconoció que toda ambición científica había quedado relegada. Ya no era un investigador haciendo un experimento: ahora era un director de penal ante la perspectiva de una fuga masiva. Llegando a plantear el traslado de los presos a una cárcel real para evitar la fuga, propuesta que se les fue denegada por el jefe del departamento de policía. La fuga nunca tuvo lugar, pero los presos estaban ya tan identificados con su papel que no percibían su confinamiento como un experimento científico al que pudieran renunciar.
Al quinto día del experimento, los guardias ya se habían dividido espontáneamente en tres grupos bien diferenciados: “Estaban los que eran duros pero seguían las normas de la prisión. En un segundo grupo estaban los “tipos buenos”, que hacían pequeños favores a los presos y nunca los castigaba. Y en tercer lugar, estaban los que eran hostiles, arbitrarios y creativos en sus formas de humillar a los prisioneros”. Estos guardias en verdad disfrutaban su trabajo y el poder de que disponían, aunque ninguno de los tests previos fue capaz de predecir este desenlace: obligaban a los presos a dormir desnudos en el suelo, los recuentos diarios se convirtieron en experiencias traumáticas en las que frecuentemente castigaban, mandaban limpiar los retretes con las manos sin ningún tipo de protección, imponían penas arbitrarias y humillaciones gratuitas con frecuencia, como zancadillas, empujones o zarandeos.
Mientras que, por parte del grupo de reclusos, la única relación entre los resultados previos y la conducta real en la prisión fue que los que mostraron rasgos más autoritarios resistieron mejor las duras condiciones de su confinamiento que los demás. Al principio, los prisioneros se rebelaban o intentaban defenderse de los guardias, pero llegó un momento en que empezaron a desarrollar trastornos agudos graves, incluyendo uno que desarrolló una depresión y otro que tuvo una erupción psicosomática que obligó a otorgarle la libertad condicional. Se oían llantos en las celdas y el pensamiento de los presos llegó a desorganizarse, de modo que la comunicación entre ellos se hacía más difícil. El estrés y el pánico dominaban el ambiente, y a pesar de esto, la mayoría se adaptó a las circunstancias, intentando ser buenos prisioneros y obedeciendo el más absurdo capricho de los guardias.
Fin del experimento
Hacia el fin del estudio, los prisioneros se habían desintegrado como grupo y como individuos, asumiendo su papel de víctimas indefensas sometidas a los caprichos de esos guardias. Mientras que éstos últimos, asumieron rápidamente la convicción de tener el absoluto control de la prisión y todo el poder sobre los internos, contando con su obediencia ciega. “Muchos de los prisioneros exhibían conductas patológicas, y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos clínicos. Ningún guardia, empero, quiso renunciar jamás, ninguno llegó tarde al trabajo, ninguno se reportó enfermo ni exigió paga extra por las veces que los llamamos fuera de horario” se registró.
Así que, tras jornadas interminables de ejercicio como castigo, abusos despiadados por parte de los guardias en “visitas nocturnas”, y la huelga de hambre de un reo, al sexto día acude a la prisión una estudiante de posgrado llamada Christina Maslach para entrevistar a los participantes. Hay que decir que de 50 personas que visitaron la prisión, incluidos ex convictos, ex guardias penitenciarios, oficiales navales, parientes de los prisioneros, médicos, sacerdotes y abogados… De ellos, la única persona que expresó su completa desaprobación por los procedimientos y condiciones inhumanas del estudio fue Christina Maslach. Fue entonces cuando Zimbardo decidió cancelar el trabajo, sólo a seis días del comienzo y ocho días antes del fin previsto.
La huella psicológica que dejó esta simulación en todos los participantes fue muy importante. Supuso una experiencia traumática para la mayoría de los voluntarios, ya que una vez fuera de ese contexto se hace muy difícil conciliar los comportamientos llevados dentro de la cárcel con una posterior imagen positiva de uno mismo. Además, los observadores del propio experimento, tampoco salieron impunes por la brutal inmersión al rol de directores de la cárcel, ya que el “efecto observador” que supuso aceptar lo que estaba pasando a su alrededor, consintiéndolo sin ningún problema, implicó un gran desafío emocional y moral para ellos.
Un grupo de jóvenes universitarios sin patologías previas, se había convertido de un plumazo y por unos días en un grupo de torturadores y delincuentes de manera natural guiados por el contexto, por lo que el Experimento de la Prisión de Stanford fue severamente criticado por intelectuales de distintos sectores y tendencias. Lo menos que se dijo de él fue que fue antiético, moralmente objetable, violatorio de los derechos humanos y caminante del peligroso límite de lo anticientífico.
Si bien su validez está seriamente cuestionada a nivel de investigación, el Experimento Stanford aún sigue abriendo muchos interrogantes: por un lado acerca de si el avance científico justifica las violaciones de derechos humanos, o si debe permitirse que el afán de conocimientos conduzca, como en este caso, a situaciones de crueldad, humillación y abuso de personas; y por otro se cuestiona la naturaleza humana, y cómo cualquier persona mentalmente sana y con valores previamente asentados podía entrar a otro contexto diferente al que acostumbra y verse corrompida su manera de proceder. Dosis de despersonalización, impunidad y anonimato derribaron modelos de convivencia civilizados y saludables para dar paso a sadismo y profunda indefensión.
Ya que cada uno saque sus propias conclusiones.

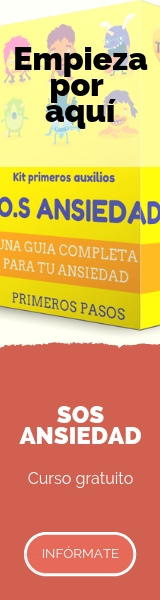


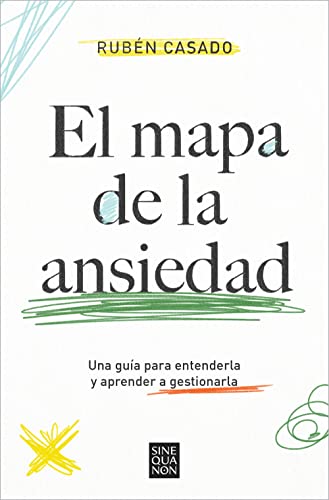
Comentarios recientes